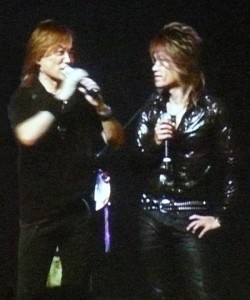 Árboles de ciruelo, fuentes en las que sólo se oye el sonido del agua, un grupo de jóvenes tocando una flauta de bambú llamada shakuhachi y familias enteras en el pasto, hablando español y algunos sólo japonés. Es el día de celebración de la primavera para la comunidad japonesa en Santiago. Es en el jardín japonés del cerro San Cristóbal.
Árboles de ciruelo, fuentes en las que sólo se oye el sonido del agua, un grupo de jóvenes tocando una flauta de bambú llamada shakuhachi y familias enteras en el pasto, hablando español y algunos sólo japonés. Es el día de celebración de la primavera para la comunidad japonesa en Santiago. Es en el jardín japonés del cerro San Cristóbal.
A mediados del siglo XIX, comenzaron a llegar japoneses a nuestro país, pero es recién a fines del XX, que esta llegada comenzó a ser masiva. Según Ariel Takeda, en un artículo publicado en la página web discovernikkei.org sobre la inmigración japonesa, la gran mayoría de los japoneses llegados a Chile venían solos y el 50% tenía menos de 23 años, y por lo tanto estaban en una edad suficiente para contraer matrimonio. Algunos viajaron a Japón a buscar una mujer para formar familia, otros las pedían por correspondencia a sus familias. Pero la gran mayoría no tenía recursos para hacerlo y se casaron con chilenas o chilenos. De esa mezcla surgen los “nikkei chilenos”.
El padre de Tomoko Koyama Gónzalez –quien no pudo conversar para este reportaje por estar fuera de Santiago- tomó la decisión de pedir una esposa por correspondencia hace ya 30 años. Sin embargo, sus deseos de mantener la cultura fueron en vano, la mujer que pidió nunca llegó. Con el paso del tiempo conoció a una chilena y se casó. “De la relación chilena-japonés nací yo. Puedo decir que soy 70 por ciento chileno porque nací aquí, mi mamá lo es, pero de todas formas tengo las costumbres japonesas, aunque son muy pocas”, dice Koyama, de 27 años.
Jun Chávez Kuroda tiene 26 años y es estudiante de música de la UNIACC. Ella dice no estar de acuerdo con esa afirmación porque cree que las generaciones nacidas en Chile, y de matrimonios mixtos, son mucho más abiertos y con más ganas de que su cultura se expanda y se mantenga. “Yo y mis amigos de la sociedad (La Sociedad Chileno–japonesa) siempre hemos tenido todas las ganas de mantener la cultura, porque es algo muy nuestro, va en nuestros genes, por eso mismo nos dimos cuenta de que en Chile no había ninguna persona japonesa que se dedicara a la música. Por eso quisimos formar el grupo Akatombo, cien por ciento música de nuestros orígenes”.
Los hijos de matrimonios chileno-japoneses, se sienten uno más de los chilenos, no así sus padres, quienes luchan día a día con la convivencia con nuestros compatriotas. Cuando hablé por teléfono con la madre de Jun, me dejó esperando una música japonesa, y me contestó en un español en el que no había erres ni eses. “Me cuesta convivir con el trabajo de ustedes, porque no acepto el poco compromiso que tienen los chilenos con la labor, no me gusta que sean impuntuales y que si prometan algo después me digan cualquier excusa que termine con que no me puedan entregar lo prometido”, dice Junko Kuroda, profesora y coordinadora de idioma japonés en la carrera de traducción de la Universidad de Santiago (USACH).
A Kuroda le costó mucho acostumbrarse a Chile. La primera reacción de los chilenos que la asustó fue que cuando llegó. Todos la abrazaron y besaron como si la conocieran de años. Sin saberlo entraron a la parte más complicada que puede vivir un japonés: que invadan su metro cuadrado.
En cuanto entré al jardín japonés saludé de beso en la cara y le toqué un poco la espalda a una mujer japonesa que vestía un kimono y con la que me interesaba conversar. Me miró seriamente y se fue del lugar. Valeria Imamura Jéldres, hija de padre japonés y madre chilena, e ingeniera comercial de 29 años, me dijo que la mujer a la que saludé se sintió invadida. “Los japoneses somos así, por más que seamos mitad chilenos y mitad orientales. Desde que nacemos nos crían de una forma fría. Los japoneses no son de saludar con beso en la cara ni dar abrazos, para ellos eso es una falta de respeto e invasión a su espacio”, contó Valeria mientras reía. Jun Kuroda dice que por la misma situación sólo tenía una amiga en el colegio, porque la cultura japonesa cría de forma aislada, fría, tímida e introvertida. “De hecho, el arte japonés demuestra cómo somos como sociedad, siempre detrás de máscaras o con demasiada pintura, con la idea de no mostrar lo que realmente somos. Ese es mi mea culpa con mis ancestros”, dice Kuroda.
Ella asegura que incluso se siente incómoda con los descendientes directos de japoneses que viven en Chile, o que vienen de paso a nuestro país. “No me siento parte de ellos, siento que son muy distintos a mí. Yo sé que los japoneses desde chicos son criados como dentro de una burbuja, la que nadie puede tocar. Yo también soy igual, soy muy poco afectuosa, pero siento que los japoneses todo lo hacen por obligación y no porque les nazca hacerlo, no lo hacen de corazón y eso me molesta muchísimo”.
Tomoko Koyama se casó hace dos meses con la japonesa Naoki Yamamura, quien aún no habla muy bien el español. Para Tomoko al comienzo fue complicado llevar una vida muy afectuosa con ella, porque a pesar de ser mitad japonés, asegura que el ser chileno lo hace ser más demostrativo, mientras que Naoki es más bien tímida y recatada.
Valeria Imamura cree que lo más difícil de vivir en Chile es que nadie cree que podrás seguir siendo japonés. Dice que nunca se sintió discriminada por ser distinta, sino que muchas veces era ella la que discriminaba a los otros por ser distintos. “Eso es muy típico de los japoneses; en general somos muy poco amigables al comienzo, porque venimos de una cultura poco afectiva”.
Las dos mujeres coincidieron en decir que si la madre es japonesa la cultura permanece más en el hogar. “Me pasó que mi tío es japonés y se casó con una italiana. Y ninguno de mis primos habla japonés, ni conoce mucho la cultura. En cambio sí saben hablar en italiano y tienen mucho más arraigada esa cultura”, contó Imamura. Tomoko y Naoki creen lo mismo. De hecho Tomoko asegura que se siente mucho más chileno que japonés, pero que ahora está “obligado” a conocer más la cultura sólo por su esposa.
La dieta de un nikkei-chilensis consiste en que semanalmente debe haber más de una comida que se cocine o sazone con soja y azúcar (los ingredientes base la comida japonesa). Además debe comerse arroz blanco. Pero ojo: el arroz blanco japonés se lava para quitarle todo el almidón, y luego se pone en una arrocera con agua. Muchas verduras, sopa en base de poroto de soja (miso), y a veces condimentado con caldo de pescado. Mucho té y nada de bebida, es parte del día a día de un nikkei chileno. “Son costumbres típicas y si alguien quiere ir a tu casa tiene que saberlo, un amigo tiene que saber que si quiere ir a tu casa se tiene que sacar los zapatos, que no va haber bebida o que el arroz tendrá curry. Aunque les cuesta, yo creo que también eso influye en que los japoneses seamos de pocos amigos”, dice Valeria Imamura.
Jun afirma que le ha costado mucho pololear con alguien cien por ciento chileno. Cuando va a la casa de su pololo no puede decir que no a la comida que les ofrecen, pero dice que no es tema para ella, al contrario: le encanta la comida y le da lo mismo comer de todo, no por eso va a dejar de ser menos japonesa. En cambio dice que su mamá evita esas cosas simplemente porque no está de acuerdo con las comidas, sólo por costumbre. “Aunque yo soy más abierta que las madres de Japón, hay cosas que me incomodan, pero veo que a Jun no le importan. Es ahí donde me doy cuenta y pienso que las generaciones han cambiado y que si mantienen alguna cultura es porque realmente les interesa”, dice Junko Kuroda.
En general los japoneses se sienten incómodos con las costumbres chilenas como, por ejemplo, el cordero asado al palo. Jun asegura que a su mamá le choca cada vez que lo ve en programas de televisión o cuando viajan al sur. “Es chocante para mi ver eso, porque en Japón se respeta mucho al animal, y que a pesar de que allá también se come carne, se trata de asar lo más limpio posible y que no se note que es un animal y que menos se le vean los huesos o la cabeza. Es simplemente por respeto y por estética”.
Valeria Imamura cree que los “nikkei-chilensis” son 50% corazón y 50% razón. Y por lo mismo ella es una de las únicas mujeres en Chile que confecciona perfectamente los kimonos. “Las generaciones que son totalmente japonesas no entienden el sentimiento que significa para uno hacer un kimono. Yo lo aprendí porque me interesa, porque me gusta mi cultura y no porque me siento obligada por mis generaciones a hacerlo”, dice. Por otro lado Jun disfruta generando música oriental con su nuevo grupo “Akatombo”. Tomoko y Naoki quisieron mantener su cultura a través del matrimonio civil, porque ellos no son católicos y aseguran que son pocos los japoneses que profesan esa religión. Pero el único impedimento real son sus caracteres: les cuesta relacionarse con las personas y dicen que pierden muchas oportunidades por esto.
