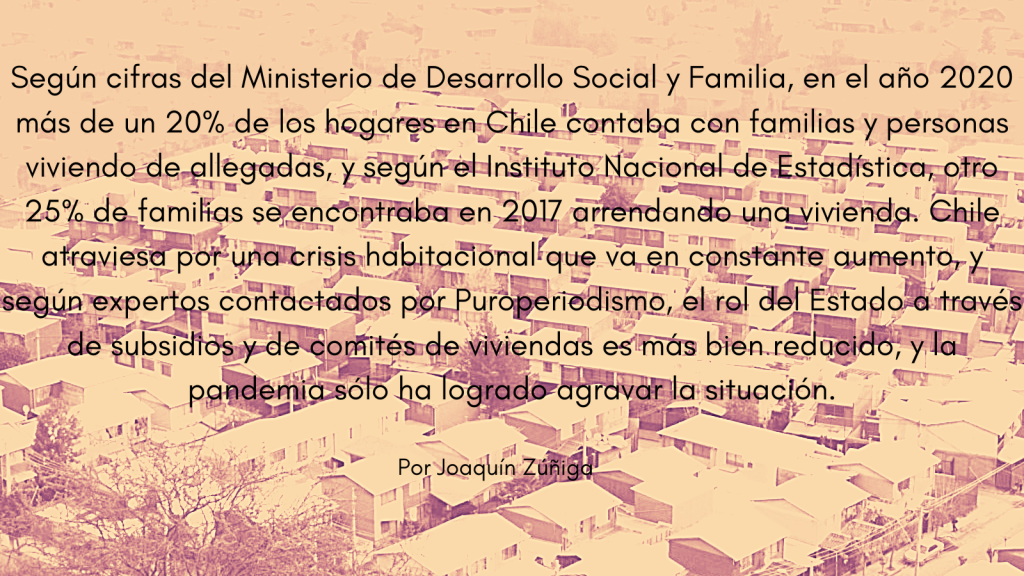Un departamento de 55 metros cuadrados, tres dormitorios, living, comedor y cocina. Ese era el sueño que Claudia Ortega (38) esperó por cerca de siete años en un comité de vivienda de la comuna de Quinta Normal. Las ilusiones de ella y su familia estaban puestas allí, dice, pero finalmente quedó sólo en eso: ilusiones.
Claudia es dueña de casa, vive bajo el mismo techo con su pareja y sus padres. En el mismo terreno, pero en una casa distinta, vive también su hermana. “En total somos diez personas. Cuando éramos pequeños vivíamos de allegados en la casa de unos vecinos. Después mi papá compró este terreno y construyó. Llevamos unos 28 años acá”, comenta.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en 2020 un 3% de los hogares en Chile contaba con “allegamiento externo”, es decir, más de una vivienda en un mismo domicilio, y un 19,2% con “allegamiento interno”, que corresponde a la existencia de más de un núcleo familiar dentro del mismo inmueble. Además, según datos de la Cámara Chilena de la Construcción, ya en 2017 se necesitaban 425.660 viviendas para terminar con el allegamiento, el cual había aumentado en un 35% entre 2015 y 2017.
Cuando empezó el comité, relata Claudia, eran cerca de 40 las familias que lo componían, pero con el tiempo el grupo se fue reduciendo. La idea, explica, era comprar un terreno dentro de la comuna de Quinta Normal. “El año pasado esto se disolvió por la pandemia. No se podían comprar terrenos porque subieron demasiado los precios, además de que va a llegar el metro a la comuna. Subieron mucho, entonces no había por dónde buscar. Todos los terrenos los están comprando los grandes empresarios para construir condominios, así que el comité quedó en nada”.
Con el tiempo, dice, las expectativas comenzaron a diluirse. Las rifas y bingos que organizaban ya no eran suficientes, y sus integrantes comenzaron a pagar cuotas. Se les dijo que debían buscar un terreno con ciertas características, como un número determinado de metros cuadrados, pero la mujer asegura que al momento de encontrar y presentar uno que podía ser útil, desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) les decían que no podían pagar el monto que solicitaban los dueños. Eso habría ocurrido en más de una ocasión.
Según Francisco Vergara, doctor en Planificación para el Desarrollo y director del Centro Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas, los municipios son los que entregan un apoyo más constante y directo a los comités de vivienda, en comparación a las entidades ministeriales.

Un 3% de los hogares en Chile contaba en 2020 con “allegamiento externo”, es decir, más de una vivienda en un mismo domicilio, y un 19,2% con “allegamiento interno”, que corresponde a la existencia de más de un núcleo familiar dentro del mismo inmueble. (FOTO: uchile.cl)
“Sin embargo, los municipios no tienen la facultad constitucional de emprender o incurrir en obras para acelerar soluciones y por eso muchos comités deben esperar resoluciones que se aprueban a nivel central. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades permite que los municipios puedan tener inmuebles, pero no construir viviendas. Es decir, el apoyo que viene desde los municipios tiene que ver principalmente con la gestión a nivel central de las soluciones, así como también de ayudas sociales que facilitan la vida diaria”, dice Vergara.
Obviamente, explica, no todos los municipios tienen la misma capacidad de apoyar a los comités de vivienda, debido a la desigualdad de recursos entre comunas. “A mi forma de ver, los comités cuentan con un apoyo existente, pero insuficiente”, añade.
“Fue difícil para quienes estaban a la cabeza del comité, porque se ponían muchas trabas en cuanto a la municipalidad, el Serviu y los trámites. Además, no hay mucha ayuda de la municipalidad. Falta mucho más apoyo para que los comités puedan llegar a un buen fin, porque no había compromiso con nosotros”, dice Claudia Ortega.
La mujer también comenta que, si bien las cuotas que fue entregando a lo largo de los años para agilizar diversos trámites y construir áreas verdes en el condominio en que vivirían, fueron devueltas, la sensación que les queda es de decepción.
“Fue decepcionante, porque en mi caso tenía todo pagado, tenía mis cuotas al día, tenía mi plata guardada en el banco. Fue un ahorro y esfuerzo de varios años que de un día para otro se disolvió. Todo el esfuerzo que uno hizo no sirvió de nada. (…) Era una buena opción para habitarla y se lo podía dejar a mis hijos”, dice.
Arrendatarios y allegados en busca de un subsidio que no llega
Jessica Gallardo (39) formó parte del mismo comité que Claudia y corrió igual suerte. Vive también en la comuna de Quinta Normal. Durante la semana es dueña de casa y los fines de semana trabaja en la feria con su pareja. Hace cerca de ocho años que vive con su él y sus dos hijos en la casa de su suegra. “Siempre he arrendado o he vivido de allegada, toda mi vida”, asegura.
Según la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2012 y 2017 el porcentaje de familias que arrendaban en Chile aumentó de un 20% a un 25,1%. Por otra parte, en el mismo periodo, las familias que contaban con una vivienda propia pagada disminuyeron de un 46% a 42,5%. La actualización de esos datos aún está en etapa inicial.
Vergara asegura que el tiempo de obtención de una vivienda en Chile es variable, pero que en promedio son de cinco a nueve años lo que tarda una familia desde que postula a un subsidio habitacional hasta que obtiene las llaves de la vivienda.
De acuerdo con cifras aportadas por el mismo Vergara en una columna que publicó en CIPER junto a los investigadores Ricardo Greene y Juan Correa, la cantidad de recursos en subsidios otorgados por el Estado entre 2009 y 2019 ha sido variable, pasando de 61 millones de UF en 2009 a 57 millones de UF en 2018 y casi 71 millones en 2019. Los montos, sostienen los autores, podrían haber equivalido a la adquisición de más de 292.000 viviendas por parte del Fisco durante esa década.
“Creo que es importante decir que el otorgamiento de subsidios sí ha tenido un crecimiento. En 2007 eran 99 mil y en 2020 eran 142 mil al año. Precisamente, creer que el aumento de subsidios es una solución al problema estructural del déficit de vivienda es parte del problema, dado que el ente público invierte más en soluciones que no logran resolver un problema que es más profundo, que no tiene que ver únicamente con la vivienda, sino con procesos como el estancamiento salarial, el alto precio de la vivienda, la financiarización, la migración y la inestabilidad en la seguridad social. Es decir, el problema es que el sistema subsidiario es ineficaz y eso queda demostrado con un aumento constante del déficit a pesar de un aumento considerable de inyección de recursos para esta estrategia de política habitacional”, dice Vergara.
Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional en Chile aumentó en un 13% entre los años 2015 y 2017. Y los expertos coinciden en que en los últimos años no ha hecho más que aumentar.
Jorge Larenas, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de la Vivienda, comenta a Puroperiodismo que, “en el marco de la política urbano-habitacional de corte neoliberal desplegada desde la segunda mitad de la década de los ’70 y perfeccionada hasta el día de hoy, política en la cual el Estado adquiere un rol regulador y subsidiario pero en la que la producción de bienes y servicios corresponde a los agentes privados, aquello que hay que financiar, como la vivienda y el entorno, está condicionado por el mercado: el precio del suelo, los costos de la construcción derivado de los materiales, el desarrollo tecnológico y el propio mercado del trabajo”.

Comité de allegados de La Granja se manifiesta frente a La Moneda por llevar más de una década en espera de una solución habitacional (FOTO: elciudadano.com).
Frente a ese panorama, Larenas asegura que el Estado, en su rol regulador y subsidiario, tiene nula influencia en el funcionamiento del mercado: más allá de producir las adecuadas condiciones para su funcionamiento, no puede intervenir.
“En ese contexto, por ejemplo, el precio de la vivienda ha ido en constante aumento. (…) Y es el Estado el que debe incrementar los esfuerzos para disponer de presupuestos acordes a los precios que impone el mercado. En otras palabras, podemos decir que es el sistema subsidiario que muestra un agotamiento para abordar adecuadamente el problema de la provisión de vivienda. El Estado no puede seguir operando como una caja pagadora y debe recuperar la capacidad de agencia para enfrentar con mayor autonomía el problema de la vivienda: planificar en el largo plazo, disponer de un banco de suelo, incidir en el abaratamiento de los procesos constructivos, sostener un nuevo trato con la industria y con las comunidades que demandan vivienda”.
Vergara, por su parte, añade que la Constitución vigente en Chile posee características importantes a la hora de entender la crisis habitacional por la cual atraviesa el país.
“La Constitución actual asigna un rol subsidiario al Estado que hace que el mercado sea el principal proveedor de ‘sueños de casas propias’ para las familias y, lamentablemente, ha demostrado no ser capaz de asegurar que dicho sueño sea para todos. Mientras el Estado mantenga una función subsidiaria y el mercado sea el que entrega soluciones habitacionales, ese sueño es cada vez más lejano. Esto, porque el mercado de la vivienda está totalmente abierto y desregulado. No sorprende, entonces, que los principales poseedores de vivienda en la actualidad sean bancos e instituciones financieras o aseguradoras. La vivienda entregada al mercado como un bien de consumo queda expuesta a la especulación”, asegura.
Hoy, dice Vergara, la vivienda en Chile es un “activo de renta fija a largo plazo”, sobre el cual se invierte para obtener lucro, y no necesariamente para vivir en ella.
“La nueva Constitución podría permitir que el derecho a la vivienda y la ciudad ganen un rango constitucional, por lo que se priorizaría que las unidades de vivienda nueva se usen, en primer lugar, para vivir y luego para rentar. Pero de momento, el mercado de la vivienda está a merced del capital financiero y de fines rentistas. Así es muy difícil reducir el déficit en el corto plazo y más aún, asegurar que todos podrán tener su casa propia pronto”.
Una pandemia que expone grietas
La irrupción del Covid-19, señalan los expertos, solo vino a agravar la crisis habitacional que venía arrastrando Chile, e incluso sus efectos, aseguran, aún no se han evidenciado por completo. Según Larenas, la pandemia puso en evidencia “el lado oscuro” de la política habitacional chilena.
“Viviendas poco aptas para la vida dadas sus superficies mínimas, mala localización y equipamientos insuficientes, por nombrar sólo tres. Ahora bien, la crisis económica derivada de la pandemia sin duda que impacta en el acceso a la vivienda y las acciones paliativas desplegadas tardíamente (retiros de fondos previsionales y el IFE universal) y que implican un incremento de liquidez que impactan sustantivamente en los mercados, incluyendo el de la vivienda, y ello pone nuevamente en la palestra la supremacía de las dinámicas de mercado por sobre cualquier esfuerzo estatal por responder al problema, en este caso, de la vivienda”, agrega.
Francisco Vergara añade también que la injerencia de la pandemia en la crisis ha sido muy alta, pero que aún faltan un par de años para asegurar los efectos directos.
“Desde nuestra investigación en el Centro Producción del Espacio, podemos afirmar que las zonas de menores ingresos se vieron más afectadas que las de altos ingresos. A esto se suma la precariedad laboral, ausencia de ayuda estatal permanente y la estrategia pro-empresarialista que siguió el gobierno de [Sebastián] Piñera para, supuestamente, proteger a los trabajadores, pero que en realidad eran medidas para que los empresarios no perdieran de golpe su fuerza de trabajo. En el próximo Censo 2024 podremos ver el efecto que tuvo la pandemia en el aumento del hacinamiento, allegamiento y déficit cualitativo de vivienda en general. Faltan datos, pero de los datos que tenemos, podemos decir que la pandemia fue mucho más severa en las zonas urbanas de mayor precariedad habitacional”, añade el experto.